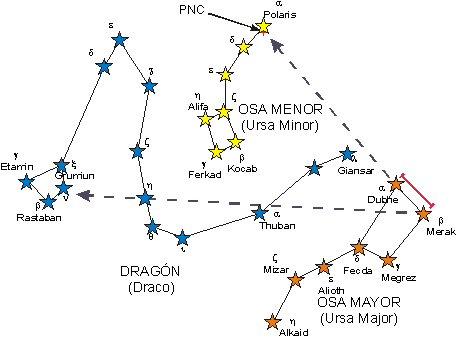Me jugaría algo a que la palabra destartalado es de origen mongol. Los edificios de estética soviética persisten en su verticalidad chata mientras sus fachadas han empezado a desintegrarse. La aluminosis también debió de nacer aquí. Las aceras y la calzada se comunican por socavones como si fueran respiraderos de la cloaca. Por la noche hay que poner ojos de gato para desentrañar entre la oscuridad (alguien habló de alumbrado público?) si el siguiente paso es seguro, nos conducirá con éxito al infierno o, en su detrimento, a un esguince de tobillo. El tráfico es un caos. Para cruzar la calle es más útil saltar detrás de alguna abuela y seguir sus pasos entre el tráfico que no cesa, que esperar encontrar un semáforo. Para más inri el parque móvil tiene el aliciente de mezclar coches soviéticos (viejos y altamente contaminantes), con otros de fabricación japonesa (Japón está invirtiendo de lo lindo por esas tierras, a ver si nos vamos a creer que occidente es el único explotador-especulador del planeta), es decir, coches con el volante a la izquierda y coches con el volante a la derecha en una ciudad donde poco importa por donde vayas, lo importante es llegar a destino esquivando a vehículos y peatones como en una máquina de marcianitos. La melodía oficial de la ciudad: el claxon; el personal: viejas ataviadas con clásicos dels, muchachas con zapatos de tacón que ignoran las trampas del suelo, lamas anaranjados fumando caliqueños, jóvenes tatuados a la última, niños harapientos, vendedores ambulantes con mascarillas de quirófano para no respirar el aire viciado
Al parecer, cuando cayó el muro y la URSS dejó de abastecer con dinero y autoridad a Mongolia, Ullan Bator se convirtió en un lugar peligroso de la noche a la mañana. Como regalo, varios años de sequía y frío extremo acabaron con el ganado de miles de ganaderos que se vieron obligados a abandonar su vida nómada y acudir a la ciudad rodeándola de barrios de barracas. Menos de 3 millones de habitantes en un país que hace 4 veces España, y la mitad amontonados en una ciudad que no tiene capacidad para ofrecerles servicios, infraestructuras ni suministros. Actualmente, sin embargo, debe de ser más fácil que te roben en la estación de Sants que en toda la ciudad de UB (menos en el mercado, pero esa es otra historia). El progreso económico se va abriendo camino con la explotación minera y con el turismo, pero el cambio de piel, como el de los reptiles, es traumático a la fuerza.
Más tarde, cuando salimos de la ciudad y llegamos a relacionarnos con familias nómadas, ancladas al suelo lo que duran los pastos, tuvimos la sensación de que el orden estaba perfectamente delimitado en el círculo de sus gers, una tienda orientada al sur y una claraboya a las estrellas. Fuera, el espacio infinito, horizonte de olas detenidas para ser cabalgadas.