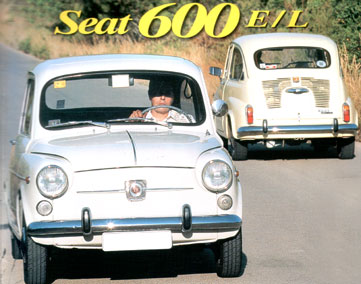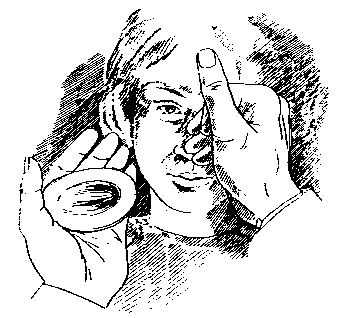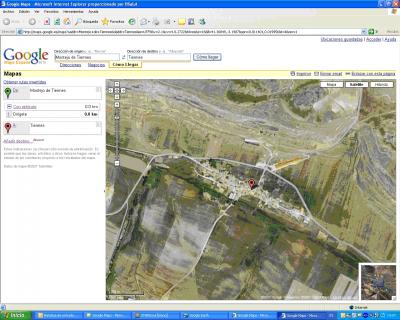Caza de brujas

De haber nacido cuatro o cinco siglos antes, la abuela del señor Ramón habría tenido algún problema, pensaba para mis adentros cuando salí de la exposición Per bruixa i metzinera del Museu dHistòria de Catalunya. La muestra parte de la alta Edad Media ofreciéndonos un paisaje donde la brujería no existe como tal, donde el pensamiento científico no acaba de nacer y la Iglesia no se opone frontalmente a curanderos y alquimistas porque todo conocimiento forma parte de una madeja difícil de diferenciar. Es el segundo ámbito de la exposición: La invención de la bruja, donde se explica el proceso de construcción del estereotipo de la bruja diabólica (s. XIV y XV) debido al nuevo posicionamiento de la Iglesia y concretamente a una serie de teólogos que difunden sus ideas con rapidez por toda Europa gracias a la imprenta. El Malleus maleficarum(martillo de brujas, 1486) fue un libro de referencia para los inquisidores hasta que el asunto se les fue de las manos. Una vez prendida la llama el pueblo se entregó a una verdadera persecución de la que surgían docenas de procesamientos cuyo final era siempre el mismo. Las actas de los juicios, con descripción sumaria de las torturas y confesión final de los reos, pone los pelos de culpa, no ya por la brutalidad de los métodos, que también, sino por lo necio del proceso que llegaba a su fin sólo y cuando el acusado delatara a sus colaboradores y diera una descripción de sus reuniones con el diablo que coincidiera con la que daban los teólogos Kramer y Sprenger en su martillo. Como la acusación no debía aportar pruebas, las denuncias se convirtieron en un método de venganza infalible, hasta que la locura se desató en Zugarramurdi (1609, nuestro Salem peninsular) y la Inquisición tuvo que intervenir para detener lo que ellos solitos habían puesto en movimiento.
Curiosamente fue Cataluña, progre ya en aquellos tiempos, la única región que continuó aniquilando mujeres por hacer sopa de tomillo. La abuela del señor Ramón hizo bien en no nacer antes de 1622, cuando por fin los obispos catalanes decidieron hacerse cargo de los juicios pendientes liberando a las encausadas.
Sobre la caza de brujas en Castilla no tengo información, no digamos ya de Soria, por lo que si alguien me sabe indicar le echaré un bien de ojo.